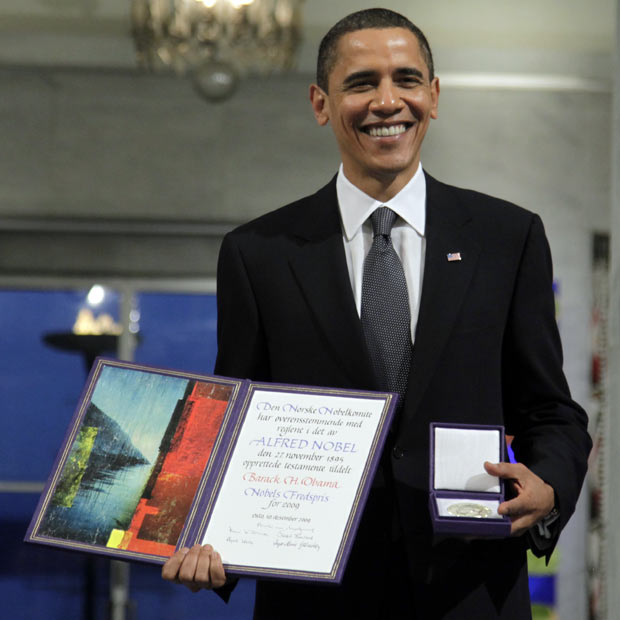PAC 2 – La autoridad normativa de la CPI
Por Josepha Laroche
Traducción : Daniel Del Castillo
Passage au crible n°2
El procurador de la CPI (Corte Penal Internacional con sede en La Haya) decidió el 14 de octubre de 2009 proceder a “un examen preliminar” debido a la situación que brutalmente a venido deteriorando a Guinea.
Al siguiente día del fallecimiento del presidente Lansana Conté que estaba en el poder desde 1984, los militares perpetraron un golpe de estado no-violento el 24 de diciembre de 2008. Enseguida prometieron acabar con la corrupción, el nepotismo y el narcotráfico reinantes en todo el país. Sobre todo, se comprometieron a favor de una transición democrática al término de la cual devolverían rápidamente el poder a los civiles. Sin embargo, el jefe de la junta – el capitán Dadis Moussa Camara – finalmente decidió quedarse en el poder presentándose a las elecciones presidenciales previstas para enero de 2010. Una manifestación de la oposición se sostuvo entonces en Conakry el 28 de septiembre pasado durante la cual el ejército cometió graves violaciones a los Derechos Humanos. Aunque el resultado de la represión no ha sido claramente establecido hasta el día de hoy, muchos observadores – diplomáticos extranjeros, periodistas, organizaciones de defensa de los Derechos Humanos – declaran al menos 150 muertes y más de 1200 heridos.
La intervención de la CPI se inscribe en un contexto internacional cuyos elementos más relevantes se presentan de la siguiente manera: 1) el Comisionado europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, Karel De Gucht, exigió en nombre de la Unión Europea “persecuciones por crímenes contra la humanidad” frente a los responsables en el poder. 2) Francia suspendió su cooperación militar, además de su ayuda bilateral, e invitó a sus nacionales a dejar el país. 3) El presidente de Burkina-Faso fue nombrado “facilitador en la crisis de Guinea” por la CEDEAO (Comunidad Económica De Estados de África Occidental). 4) Estados Unidos exigió la renuncia de la junta, la organización de elecciones libres y la puesta en marcha de una investigación internacional sobre los eventos imputados. 5) El Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon anunció la creación de una comisión internacional de investigación encargada de “determinar la responsabilidad de las personas implicadas”.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Desde 1872 Gustave Moynier – uno de los fundadores de la Cruz Roja – evocaba la perspectiva de una jurisdicción universal. Después de la Primera Guerra Mundial, la idea resurgió cuando se trató de juzgar al Kaiser, pero no tuvo ningún resultado frente al rechazo de los Países Bajos de entregar a Guillermo II. Finalmente, en 1945, la exterminación de varios millones de personas por los nazis y los crímenes de guerra cometidos por los japoneses dieron lugar al establecimiento del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y del Tribunal de Tokio en 1946. Sin embargo, estas jurisdicciones desaparecieron una vez logrado su objetivo. El proyecto se suspendió después durante medio-siglo, a causa de la Guerra Fría, debido a la incapacidad de los Estados para codificar los crímenes y ponerse de acuerdo sobre una definición común de la agresión. Ciertamente en los años noventa, la ONU instauró los TIP (Tribunales Internacionales Temporales): 1) el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en 1993, 2) el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en 1994 y 3) el Tribunal Especial para Sierra Leone (TSSL), en el 2002. Pero estos últimos poseían y poseen aún hoy en día competencias estrictamente limitadas (rationae loci y rationae temporis) ya que se trata de simples instancias ad hoc.
Por lo tanto, la CPI es la primera jurisdicción internacional permanente que viene al mundo. Está regida por el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 por 120 Estados. Este documento entró en vigor en el 2002, cuando las 60 ratificaciones requeridas fueron adquiridas. Institución independiente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los Estados, la CPI goza del beneficio de una legitimidad reforzada.
Si en un futuro próximo la Corte tiene la posibilidad de investigar en Guinea, incluso incriminar, juzgar y sancionar a sus gobernantes, es porque este país se encuentra entre los 110 Estados asociados a la CPI. Si no hubiera sido el caso, habría sido necesario que el Consejo de Seguridad – cuyas resoluciones son de carácter forzoso para todos sus miembros – atribuyera la situación al procurador o que Conakry aceptara explícitamente la competencia de la Corte.
Desde su creación, la CPI ya ha abierto procedimientos de este tipo, especialmente en Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Kenia y Palestina. Sin embargo, esta etapa no significa que se diligenciará una investigación ulterior para determinar si el crimen contra la humanidad – cuya definición precisa se encuentra suministrada por el artículo 7 del Estatuto de Roma – está constituido. Desde luego, el procurador de la CPI dispone de total competencia, pero es también necesario que la justicia del Estado respectivo haya declarado su rechazo manifiesto de actuar contra los autores de los crímenes imputados, o que haya reconocido no estar en condiciones de hacerlo. Señalemos al respecto que, en virtud del principio de complementariedad, la CPI tiene simplemente tendencia a completar los sistemas nacionales de justicia penal y no substituirse a éstos.
Mencionemos dos lineamientos importantes:
1. La autoridad de una jurisdicción internacional dueña de poderes supranacionales, cuyas decisiones se imponen por consiguiente a los Estados asociados y restringen de esta manera sus soberanías.
2. Desde un punto de vista más global, esta autoridad traduce un lento y profundo movimiento de judicialización de las Relaciones Internacionales, a través del decreto de normas y de la instauración de mecanismos que permitan luchar contra la impunidad. Es testigo de este movimiento el poderoso ascenso del Derecho Internacional Público, cuya fuerza perentoria no cesa de aumentar.
A pesar que la CPI emana de un acuerdo interestatal, su creación le debe mucho a las ONG humanitarias, organizadas en una coalición internacional. En efecto, éstas últimas jugaron un papel absolutamente capital en su génesis, al no cesar de obrar durante muchos años frente a la desconfianza general, incluso frente a los impedimentos de los Estados. Por otra parte, las ONG demostraron tener una gran iniciativa de redacción que se encuentra esencialmente avalada por el Estatuto. Sobre este tema, recalquemos que los principios fundamentales actualmente defendidos por la CPI confirman en gran medida una disgregación de la Razón de Estado. Por ello, las ONG continúan desplegando su capacidad de alerta y ejerciendo con sumo cuidado una incesante vigilia normativa. Para esto las ONG intervienen tanto en el ámbito de las víctimas, como en las opiniones públicas; su objetivo esencial es el de siempre prevenir toda agresión, pasividad o instrumentalización de la CPI. Respecto a la represión que se desarrolla actualmente en Guinea, la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) lanzó, por ejemplo, su propia investigación de campo y convocó a Francia y a los Estados Unidos a “reaccionar con firmeza”. De hecho, la lucha contra la impunidad denota desde ahora una división del trabajo entre la CPI, las ONG y los Estados, formando de esta manera una configuración inédita. Pero por ahora la CPI evalúa y analiza las informaciones recogidas, con el fin de determinar si los abusos cometidos en Conakry hacen parte de su competencia. Cumplido el plazo, la CPI puede entonces una vez más, decidir acusar dirigentes, incluso un jefe de Estado, como fue el caso con el presidente de Sudán, Omar El Béchir.
Cassese Antonio, Violence et droit dans un monde divisé, Paris, PUF, 1990.
Delmas-Marty Mireille, Cassese Antonio (Ed.), Juridictions nationales et crimes internationaux, Paris, PUF, 2002.
Delmas-Marty Mireille, Fronza Emanuela, Lambert Abdelgawad Elisabeth, Les Sources du droit international pénal : L´expérience des Tribunaux Pénaux Internationaux et le Statut de la Cour Pénale Internationale, Paris, Société de Législation Comparée, 2005.
Garapon Antoine, Des Crimes qu´on ne peut ni punir, ni pardonner : pour une justice internationale, Paris, Odile Jacob, 2002.